
Seleccionar página

Francisco Rico
in memoriam

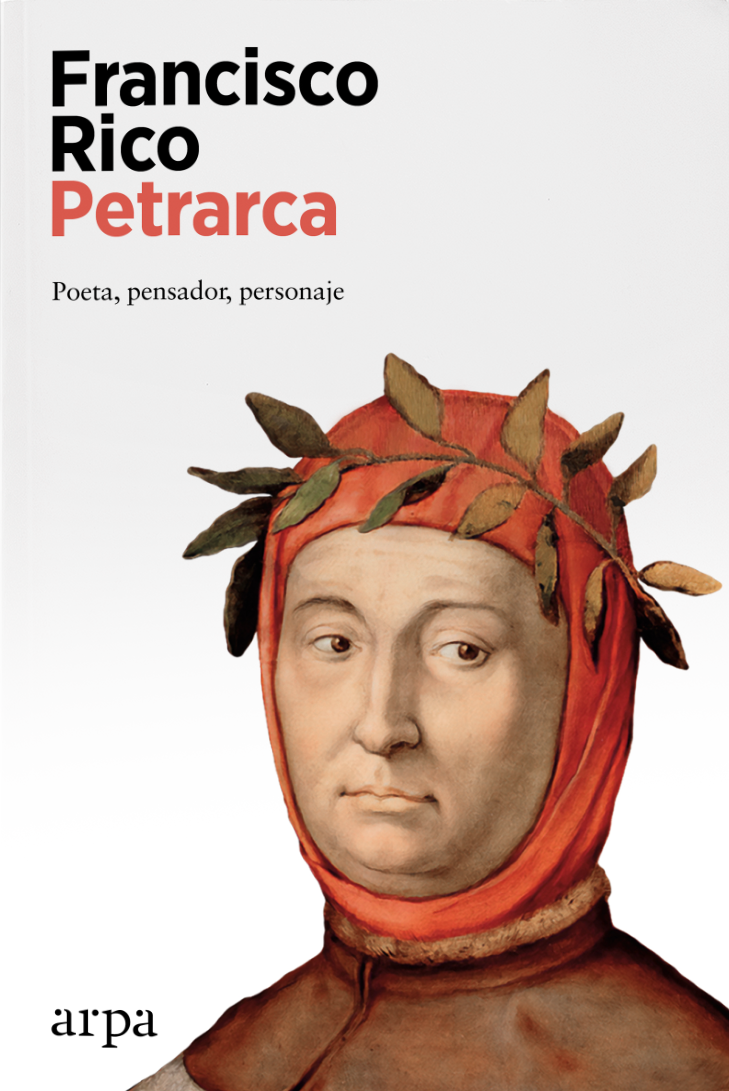 El profesor Rico, que es como gustaba que le llamaran, fue siempre un adelantado de su tiempo. Sus lecturas e interpretaciones de la novela picaresca cambiaron la filología en los años en que se dieron a conocer, marcados todavía por la influencia del positivismo. En ecdótica empezó a editar a los clásicos con unos criterios que solo fuera de España se había utilizado para la obra de Shakespeare. Sobre Petrarca fue capaz de proponer una nueva cronología para los hitos fundamentales de su vida, de la que el cantor de Laura había dado fechas falsas, confundiendo realidad y ficción, la persona que fue con la que habría querido ser. El profesor Rico anduvo muchos caminos en filología que él mismo había hecho transitables para las generaciones que le sucedieron.
El profesor Rico, que es como gustaba que le llamaran, fue siempre un adelantado de su tiempo. Sus lecturas e interpretaciones de la novela picaresca cambiaron la filología en los años en que se dieron a conocer, marcados todavía por la influencia del positivismo. En ecdótica empezó a editar a los clásicos con unos criterios que solo fuera de España se había utilizado para la obra de Shakespeare. Sobre Petrarca fue capaz de proponer una nueva cronología para los hitos fundamentales de su vida, de la que el cantor de Laura había dado fechas falsas, confundiendo realidad y ficción, la persona que fue con la que habría querido ser. El profesor Rico anduvo muchos caminos en filología que él mismo había hecho transitables para las generaciones que le sucedieron.
El profesor Rico empezó su carrera filológica precisamente editando el Canzonieri y i triunfi de Petrarca por pura casualidad. Hacia finales de los años cincuenta o principios de los sesenta, Martín de Riquer, José Manuel Blecua y José María Valverde habían proyectado para la editorial Planeta una nueva y renovada biblioteca Pléiade en la que pensaron incluir un volumen dedicado a Petrarca, ausente en la colección francesa. El trabajo se lo ofrecieron al profesor Rico, el discípulo más capacitado para esa tarea o para cualquier otra. Desde ese momento ya no abandonaría el estudio de Petrarca hasta el final de su vida. Lo hizo siempre de manera intermitente, pero el poeta de Arezzo siempre formó parte de su otium intelectual, cuando quería huir del ruido de congresos, editoriales o trabajos de cierto compromiso. Eran los momentos en que “petrarquizaba” (el verbo era suyo), y no se le podía molestar. Pero el Petrarca que le acabó interesando fue el latino, y, a pesar de manifestar que en lo personal era un autor al que detestaba, encontró en su obra y pensamiento el humanismo que tanto reivindicó y aplicó en otros muchos trabajos. En lo personal resulta curiosa la coincidencia de la muerte de los dos el día antes de su aniversario (el dato lo recordaba Daniel Rico y Jordi Gracia en su obituario de El País). Marco Santagata, otro ilustre petrarquista que se llevó la pandemia del covid, nació el mismo día que el profesor Rico, pero cinco años después. El petrarquismo, al margen de la voluntad divina, parece imponer fechas tan cruciales en la vida humana del autor y sus estudiosos.
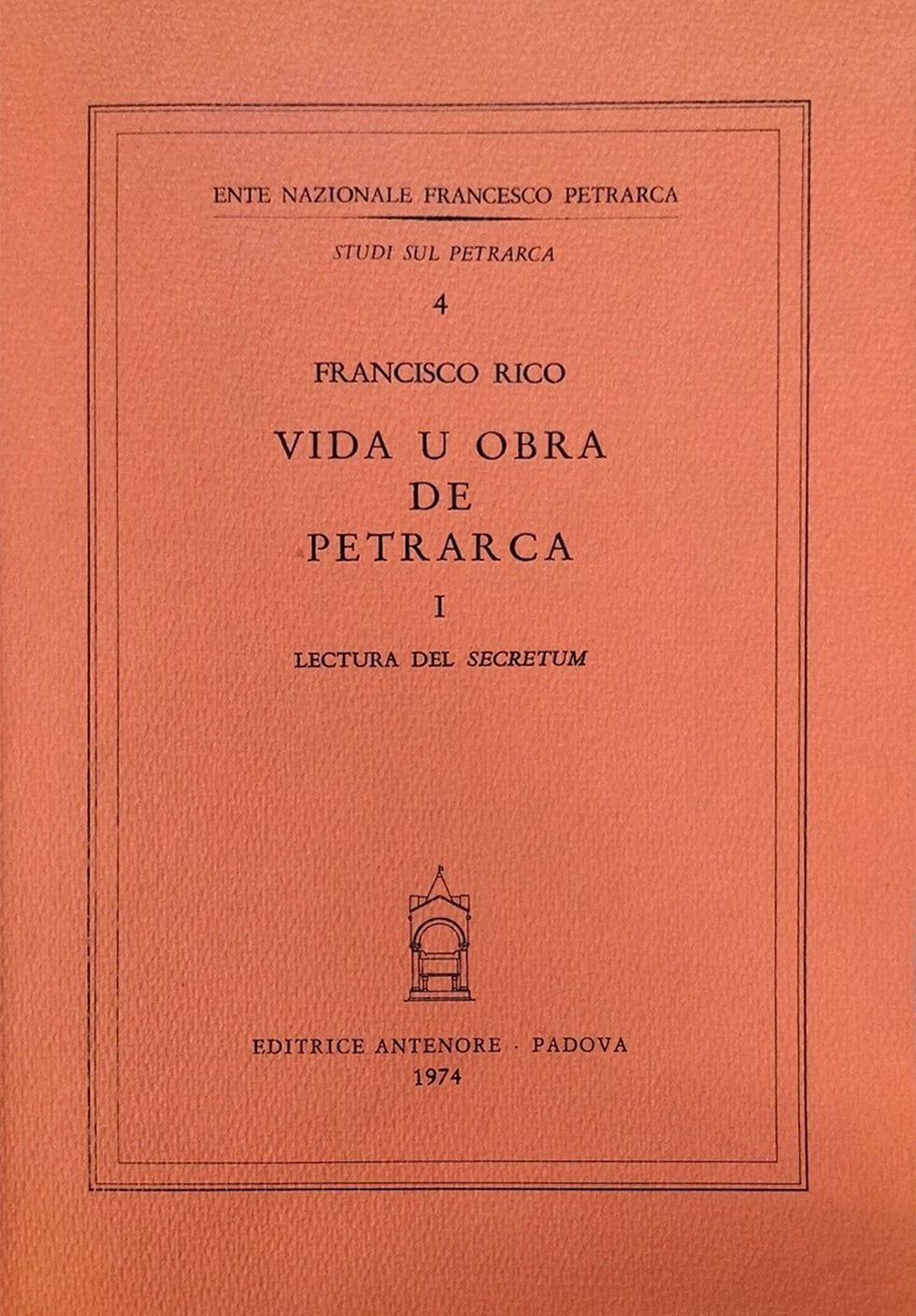 Sobre una de las obras latinas del aretino, sin duda la más importante, el profesor Rico escribió Vida u obra de Petrarca. I. Lectura del “Secretum” (Padua: Antenore, 1974), libro de una erudición que asombró al mundo filológico. La fecha de la publicación del libro llama la atención porque es la del sexto centenario de la muerte de Petrarca. El libro del profesor Rico es una glosa y comentario del Secretum que sigue el orden del propio texto, de principio a fin. En esa glosa, al revelar las concordancias irrebatibles del texto con otros de Petrarca, acaba constatando una evidencia: el Secretum, al igual que esos otros textos en clara coincidencia con él, debe situarse entre 1346 y 1353, y no entre 1343 y 1344, fechas que el propio autor había barajado como reales. El hallazgo es fundamental porque demuestra que falsifica los datos de su vida para crear una imagen de sí mismo que es no es la real, la de un hombre deprimido y obsesivo, sino la que le habría gustado tener.
Sobre una de las obras latinas del aretino, sin duda la más importante, el profesor Rico escribió Vida u obra de Petrarca. I. Lectura del “Secretum” (Padua: Antenore, 1974), libro de una erudición que asombró al mundo filológico. La fecha de la publicación del libro llama la atención porque es la del sexto centenario de la muerte de Petrarca. El libro del profesor Rico es una glosa y comentario del Secretum que sigue el orden del propio texto, de principio a fin. En esa glosa, al revelar las concordancias irrebatibles del texto con otros de Petrarca, acaba constatando una evidencia: el Secretum, al igual que esos otros textos en clara coincidencia con él, debe situarse entre 1346 y 1353, y no entre 1343 y 1344, fechas que el propio autor había barajado como reales. El hallazgo es fundamental porque demuestra que falsifica los datos de su vida para crear una imagen de sí mismo que es no es la real, la de un hombre deprimido y obsesivo, sino la que le habría gustado tener.
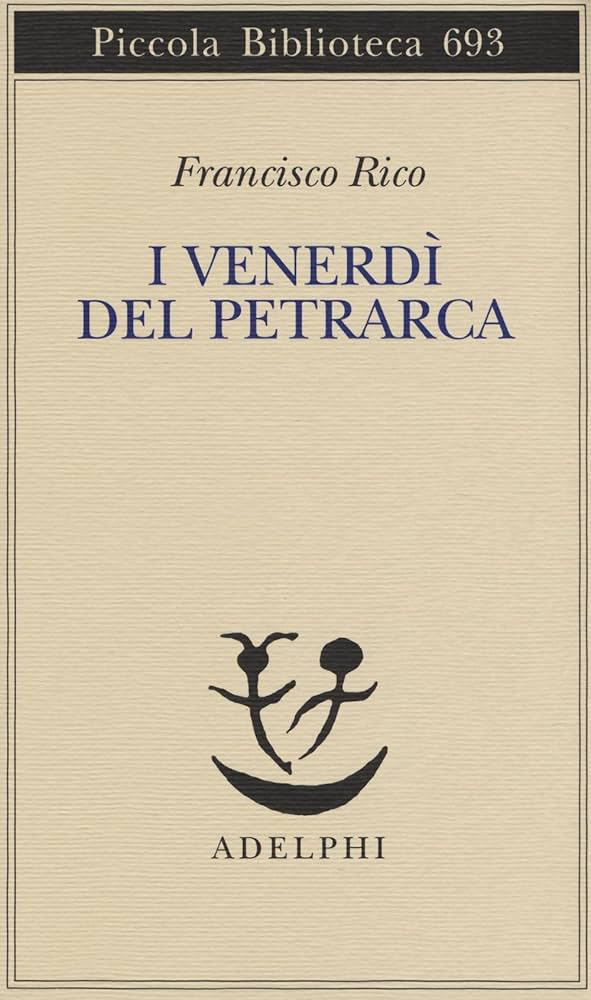 El profesor Rico había previsto una segunda parte para su libro, como ya da a entender el I de la primera, dedicada a las Familiares y al Canzoniere. Nunca la llegó a escribir, al menos en el formato de esa primera parte, pero dedicó muchos trabajos a las dos obras, piezas clave para la cronología y también para esa autobiografía totalmente falsa, incluida la amorosa con Laura. De todos esos trabajos cabe destacar otro libro, más aligerado de erudición, titulado I venerdì del Petrarca (Milán, Adelphi, 2016), en que se analiza en el conjunto de su obra y también en las notas sobre su vida más cotidiana la recurrencia que tiene el viernes en todos ellas, incluido también, como ya sabíamos, el Canzoniere. Para los seiscientos cincuenta años de la muerte de Petrarca, tal como había hecho en 1974, el profesor Rico publicó su último libro sobre nuestro poeta: Francesco Petrarca: poeta, pensador, personaje (Barcelona, Arpa, 2024), una selección de trabajos anteriores preparados, sin la erudición de antaño, para dar cuenta de esa triple faceta del cantor de Laura.
El profesor Rico había previsto una segunda parte para su libro, como ya da a entender el I de la primera, dedicada a las Familiares y al Canzoniere. Nunca la llegó a escribir, al menos en el formato de esa primera parte, pero dedicó muchos trabajos a las dos obras, piezas clave para la cronología y también para esa autobiografía totalmente falsa, incluida la amorosa con Laura. De todos esos trabajos cabe destacar otro libro, más aligerado de erudición, titulado I venerdì del Petrarca (Milán, Adelphi, 2016), en que se analiza en el conjunto de su obra y también en las notas sobre su vida más cotidiana la recurrencia que tiene el viernes en todos ellas, incluido también, como ya sabíamos, el Canzoniere. Para los seiscientos cincuenta años de la muerte de Petrarca, tal como había hecho en 1974, el profesor Rico publicó su último libro sobre nuestro poeta: Francesco Petrarca: poeta, pensador, personaje (Barcelona, Arpa, 2024), una selección de trabajos anteriores preparados, sin la erudición de antaño, para dar cuenta de esa triple faceta del cantor de Laura.
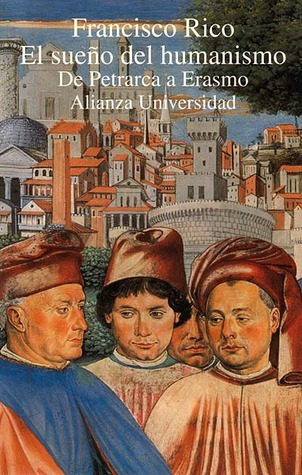 Ese humanismo que había encontrado en Petrarca lo acabó también reconociendo en España en una figura fundamental para la historia de nuestra lengua y cultura. Esa figura fue Elio Antonio Nebrija, sobre cuya labor docente y gramatical (en el sentido antiguo de la palabra) compuso una monografía, Nebrija frente a los bárbaros, también cargada de una llamativa erudición. Consideraba al Nebrijense el defensor de una gramática descriptiva, basada en el uso de los mejores autores que habían escrito en la lengua latina, frente a los partidarios de la gramática meramente especulativa que se había enseñado en las escuelas y universales medievales. Ese humanismo que definió cabalmente a propósito de Nebrija muchos años después, recreado con la metáfora de un sueño imposible, cristalizó en un libro magnífico, El sueño de humanismo: de Petrarca a Erasmo (Madrid, Alianza editorial, 1997; con muchas reediciones). Antes de escribirlo, y tras anunciarlo con el título de La invención del Renacimiento, me solía confesar que le costaba costando hacerlo realidad porque sabía ya demasiado sobre el tema. Finalmente, encontró la fórmula más adecuada para llevar a cabo esta obra: una narración fluida y espontánea sobre las diferentes fases de ese sueño.
Ese humanismo que había encontrado en Petrarca lo acabó también reconociendo en España en una figura fundamental para la historia de nuestra lengua y cultura. Esa figura fue Elio Antonio Nebrija, sobre cuya labor docente y gramatical (en el sentido antiguo de la palabra) compuso una monografía, Nebrija frente a los bárbaros, también cargada de una llamativa erudición. Consideraba al Nebrijense el defensor de una gramática descriptiva, basada en el uso de los mejores autores que habían escrito en la lengua latina, frente a los partidarios de la gramática meramente especulativa que se había enseñado en las escuelas y universales medievales. Ese humanismo que definió cabalmente a propósito de Nebrija muchos años después, recreado con la metáfora de un sueño imposible, cristalizó en un libro magnífico, El sueño de humanismo: de Petrarca a Erasmo (Madrid, Alianza editorial, 1997; con muchas reediciones). Antes de escribirlo, y tras anunciarlo con el título de La invención del Renacimiento, me solía confesar que le costaba costando hacerlo realidad porque sabía ya demasiado sobre el tema. Finalmente, encontró la fórmula más adecuada para llevar a cabo esta obra: una narración fluida y espontánea sobre las diferentes fases de ese sueño.
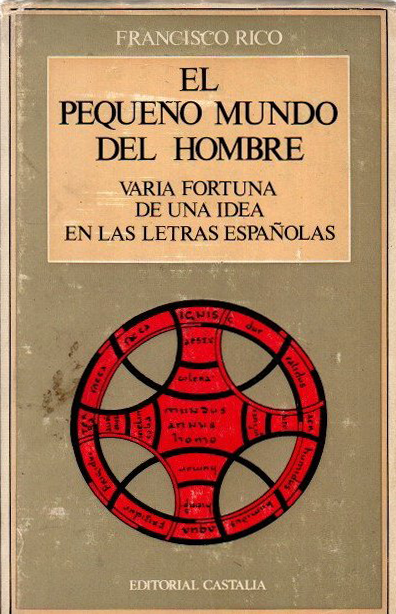 El profesor Rico manifestó siempre una profunda admiración hacia María Rosa Lida de Malkiel que se materializó especialmente en un libro, para muchos el mejor de los que llegó a publicar, El pequeño mundo del hombre, resultado de las muchas notas que su autor fue recopilando a lo largo de muchos años sobre esa idea, del ser humano como un microcosmos, en la cultura española. Ese es un método de trabajo, el de la recopilación de notas, que practicó hasta la consolidación en su vida de la informática. Cada vez que hallaba en un texto una referencia a un motivo que le interesaba la anotaba en una hoja minúscula, cuadrada, que él recortaba para tal propósito y que depositaba en una caja donde las reunía todas en posición vertical. No tomaba esas notas para sí mismo sino pensando en futuras tesis para sus alumnos o colaboradores. Formaba parte de esa generosidad tan suya, incluso en el terreno intelectual, no demasiado habitual entre los grandes maestros, reacios a veces a compartir su saber.
El profesor Rico manifestó siempre una profunda admiración hacia María Rosa Lida de Malkiel que se materializó especialmente en un libro, para muchos el mejor de los que llegó a publicar, El pequeño mundo del hombre, resultado de las muchas notas que su autor fue recopilando a lo largo de muchos años sobre esa idea, del ser humano como un microcosmos, en la cultura española. Ese es un método de trabajo, el de la recopilación de notas, que practicó hasta la consolidación en su vida de la informática. Cada vez que hallaba en un texto una referencia a un motivo que le interesaba la anotaba en una hoja minúscula, cuadrada, que él recortaba para tal propósito y que depositaba en una caja donde las reunía todas en posición vertical. No tomaba esas notas para sí mismo sino pensando en futuras tesis para sus alumnos o colaboradores. Formaba parte de esa generosidad tan suya, incluso en el terreno intelectual, no demasiado habitual entre los grandes maestros, reacios a veces a compartir su saber.
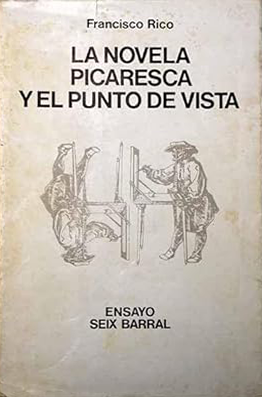 El profesor Rico había editado, en su primera juventud, dos clásicos de nuestra literatura: el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Las dos obras las dio a conocer inicialmente en un solo volumen de casi mil páginas, con el título de La novela picaresca española (Barcelona, Planeta, 1967 [en realidad, 1966]). Más adelante, ya las publicó por separado, el Lazarillo, en 1970, y el Guzmán, en 1980, en los volúmenes de tapa blanca de los Clásicos Universales también de Planeta. El Lazarillo volvió a editarlo en 1987 (Madrid, Cátedra) y 2011 (Madrid, RAE), con criterios ecdóticos muy diferentes. Esa labor filológica con las dos primeras novelas picarescas le permitió ofrecer a la vez una nueva interpretación de la primera y de las dos siguientes en el género, el mencionado Guzmán y El Buscón de Quevedo, que vieron la luz en un magnífico libro La novela picaresca y el punto de vista (Barcelona, Seix Barral, 1970; con numerosas reediciones). El libro del profesor Rico, consecuencia de un directo conocimiento del estructuralismo durante su estancia en Johns Hopkins University entre 1965 y 1966, cambió radicalmente la concepción y la interpretación de las obras que había editado. En sus trabajos posteriores sobre el Lazarillo, como puede comprobarse en un libro ya muy distinto como Problemas del “Lazarillo” (Madrid, Cátedra, 1987), le interesó la nueva ecdótica que también acabaría aplicando al Quijote.
El profesor Rico había editado, en su primera juventud, dos clásicos de nuestra literatura: el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Las dos obras las dio a conocer inicialmente en un solo volumen de casi mil páginas, con el título de La novela picaresca española (Barcelona, Planeta, 1967 [en realidad, 1966]). Más adelante, ya las publicó por separado, el Lazarillo, en 1970, y el Guzmán, en 1980, en los volúmenes de tapa blanca de los Clásicos Universales también de Planeta. El Lazarillo volvió a editarlo en 1987 (Madrid, Cátedra) y 2011 (Madrid, RAE), con criterios ecdóticos muy diferentes. Esa labor filológica con las dos primeras novelas picarescas le permitió ofrecer a la vez una nueva interpretación de la primera y de las dos siguientes en el género, el mencionado Guzmán y El Buscón de Quevedo, que vieron la luz en un magnífico libro La novela picaresca y el punto de vista (Barcelona, Seix Barral, 1970; con numerosas reediciones). El libro del profesor Rico, consecuencia de un directo conocimiento del estructuralismo durante su estancia en Johns Hopkins University entre 1965 y 1966, cambió radicalmente la concepción y la interpretación de las obras que había editado. En sus trabajos posteriores sobre el Lazarillo, como puede comprobarse en un libro ya muy distinto como Problemas del “Lazarillo” (Madrid, Cátedra, 1987), le interesó la nueva ecdótica que también acabaría aplicando al Quijote.
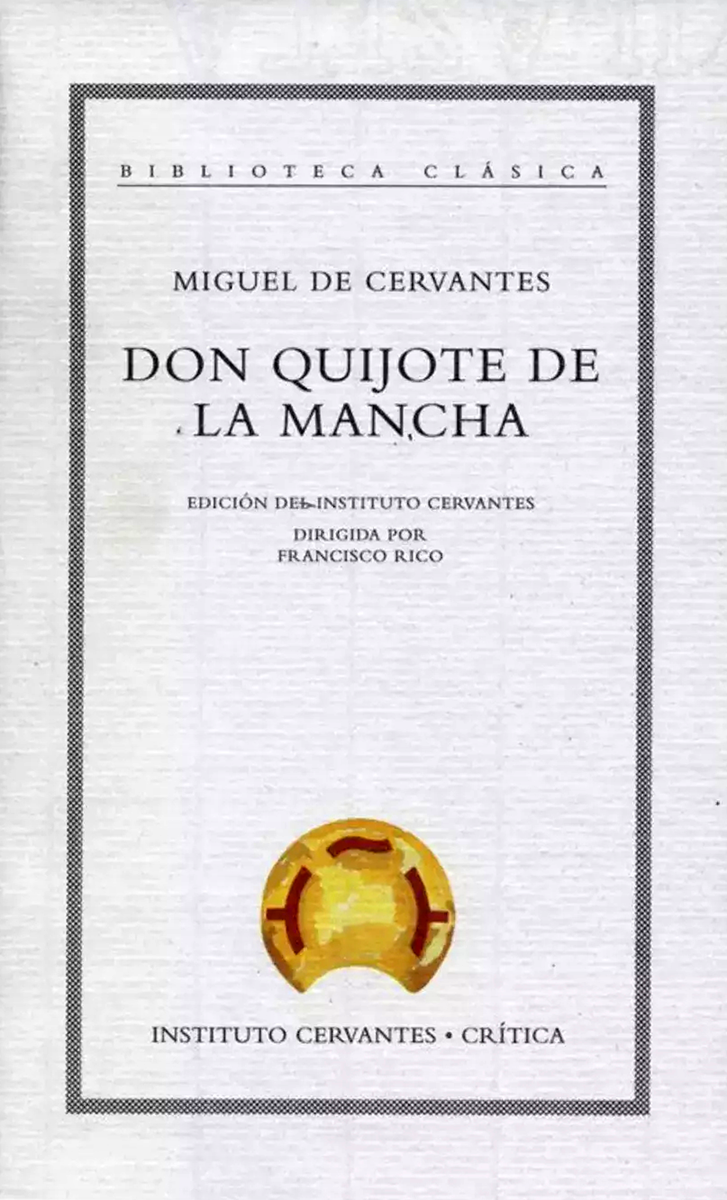 Para la familiarización con esa nueva ecdótica, el profesor Rico hubo de leer muchos estudios sobre las ediciones de Shakespeare, el autor en que más se había practicado y con mejores resultados. En su primera edición del Quijote (Barcelona, Crítica, 1998, 2 vol.), se valió de ella para ofrecer el texto más limpio de errores y más cercano a la voluntad de Cervantes; y así siguió en sus ediciones posteriores de la obra (Barcelona, Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 2005, 2 vol. y Madrid, Espasa-RAE, 2015). Esta práctica, casi invisible en las ediciones, la hizo visible en su libro El texto del “Quijote” (Barcelona, Destino, 2006). Recuerdo aún el día que me mostró una pared de su biblioteca con estantes ocupados exclusivamente por libros sobre ecdótica. Es una metodología, en cualquier caso, que sustituyó a la bedériana, la que le enseñaron sus maestros Martín de Riquer y José Manuel Blecua padre, y la lachmanniana, con la que también llegó a flirtear en su Lazarillo de 1987 y de la que ha acabado renegando por considerarla ineficaz para la literatura española y especialmente para la de transmisión impresa. Es esa peculiaridad que presentan las obras modernas que se editaron en imprentas manuales.
Para la familiarización con esa nueva ecdótica, el profesor Rico hubo de leer muchos estudios sobre las ediciones de Shakespeare, el autor en que más se había practicado y con mejores resultados. En su primera edición del Quijote (Barcelona, Crítica, 1998, 2 vol.), se valió de ella para ofrecer el texto más limpio de errores y más cercano a la voluntad de Cervantes; y así siguió en sus ediciones posteriores de la obra (Barcelona, Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 2005, 2 vol. y Madrid, Espasa-RAE, 2015). Esta práctica, casi invisible en las ediciones, la hizo visible en su libro El texto del “Quijote” (Barcelona, Destino, 2006). Recuerdo aún el día que me mostró una pared de su biblioteca con estantes ocupados exclusivamente por libros sobre ecdótica. Es una metodología, en cualquier caso, que sustituyó a la bedériana, la que le enseñaron sus maestros Martín de Riquer y José Manuel Blecua padre, y la lachmanniana, con la que también llegó a flirtear en su Lazarillo de 1987 y de la que ha acabado renegando por considerarla ineficaz para la literatura española y especialmente para la de transmisión impresa. Es esa peculiaridad que presentan las obras modernas que se editaron en imprentas manuales.
 En diversas entrevistas, el profesor Rico confesó que él no creó escuela porque ninguno de sus discípulos se ocupó de Petrarca ni materializó en sus ediciones la nueva ecdótica que había usado para sus ediciones del Quijote y la última del Lazarillo. Es verdad que no creó escuela en el sentido estricto de la expresión, pero sí influyó decisivamente en esa voluntad de estilo tan suya que contagió a sus alumnos, entre los que me incluyo. Se llegó a hablar de un estilo característico de la Autónoma de Barcelona, de la que fue Catedrático desde los veintipocos años. Nos inculcó la idea de que la erudición debía estar revestida por un estilo que la hiciera atractiva y legible. Concedía mucha importancia a la primera frase de un artículo, prólogo o libro porque a partir de ella había que captar el interés del lector. Son memorables algunas de las primeras frases de sus trabajos. En uno relativo a las Introductiones latinae de Antonio Nebrija lo empezaba con una frase que no dejaba indiferentes a los muchos que la leyeron: «La reina doña Isabel no tenía un pelo de tonta». La frase venía a cuento de la petición que la reina hizo al gramático de traducir las Introductiones para que las monjas pudieran aprender latín sin necesidad de la intervención de varones. El profesor Rico empezaba el prólogo a su edición de las Novelas a Marcia Leonarda con otra frase que también llamaba la atención: «Marta de Nevares tenía los ojos verdes». Después de esa frase su autor seguía con la descripción que hizo el propio Lope de su último gran amor en la égloga Amarilis para acabar recordando el soneto in morte que compuso el madrileño con motivo de su muerte.
En diversas entrevistas, el profesor Rico confesó que él no creó escuela porque ninguno de sus discípulos se ocupó de Petrarca ni materializó en sus ediciones la nueva ecdótica que había usado para sus ediciones del Quijote y la última del Lazarillo. Es verdad que no creó escuela en el sentido estricto de la expresión, pero sí influyó decisivamente en esa voluntad de estilo tan suya que contagió a sus alumnos, entre los que me incluyo. Se llegó a hablar de un estilo característico de la Autónoma de Barcelona, de la que fue Catedrático desde los veintipocos años. Nos inculcó la idea de que la erudición debía estar revestida por un estilo que la hiciera atractiva y legible. Concedía mucha importancia a la primera frase de un artículo, prólogo o libro porque a partir de ella había que captar el interés del lector. Son memorables algunas de las primeras frases de sus trabajos. En uno relativo a las Introductiones latinae de Antonio Nebrija lo empezaba con una frase que no dejaba indiferentes a los muchos que la leyeron: «La reina doña Isabel no tenía un pelo de tonta». La frase venía a cuento de la petición que la reina hizo al gramático de traducir las Introductiones para que las monjas pudieran aprender latín sin necesidad de la intervención de varones. El profesor Rico empezaba el prólogo a su edición de las Novelas a Marcia Leonarda con otra frase que también llamaba la atención: «Marta de Nevares tenía los ojos verdes». Después de esa frase su autor seguía con la descripción que hizo el propio Lope de su último gran amor en la égloga Amarilis para acabar recordando el soneto in morte que compuso el madrileño con motivo de su muerte.
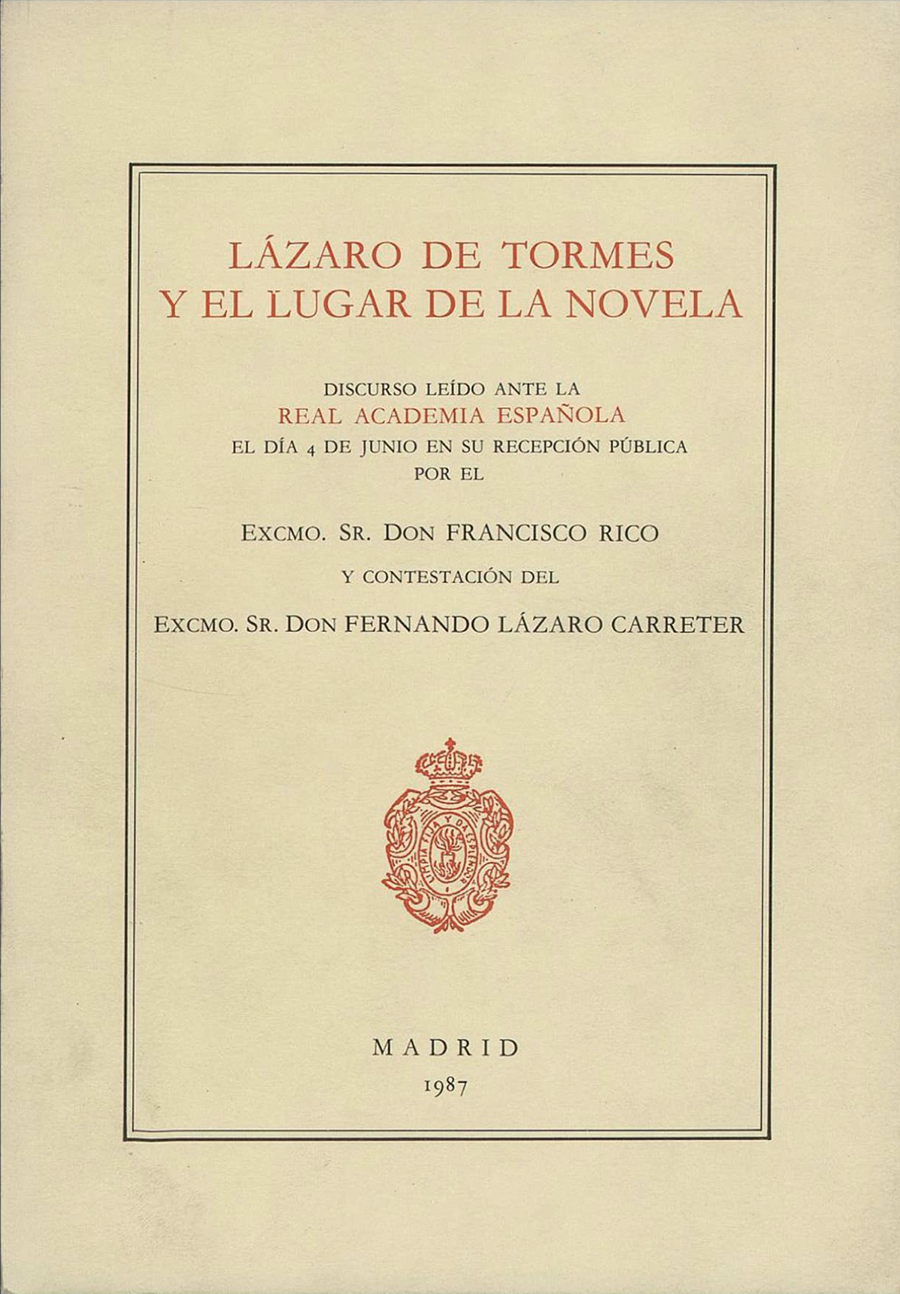 Como hemos podido comprobar, el profesor Rico fue un innovador, pero también un provocador. En sus conferencias llegó a serlo más de una vez. Como muestra un botón. En un congreso de la ALME, de noviembre de 1985, el profesor Rico intervino con la conferencia de clausura, titulada «El primer amor del Arcipreste de Hita». Ante reconocidos estudiosos de la literatura medieval, adujó cantigas gallegoportuguesas, tanto de amor como de amigo, con reiteradas alusiones a las canciones que el grupo Mecano había estrenado ese año. En su discurso de ingreso en la RAE, en julio de 1987, sobre el autor apócrifo del Lazarillo de Tormes, dejaba atónitos a los académicos presentes en la ceremonia cuando empezaba a pronunciar con voz solemne: «Necio y bien necio sería».
Como hemos podido comprobar, el profesor Rico fue un innovador, pero también un provocador. En sus conferencias llegó a serlo más de una vez. Como muestra un botón. En un congreso de la ALME, de noviembre de 1985, el profesor Rico intervino con la conferencia de clausura, titulada «El primer amor del Arcipreste de Hita». Ante reconocidos estudiosos de la literatura medieval, adujó cantigas gallegoportuguesas, tanto de amor como de amigo, con reiteradas alusiones a las canciones que el grupo Mecano había estrenado ese año. En su discurso de ingreso en la RAE, en julio de 1987, sobre el autor apócrifo del Lazarillo de Tormes, dejaba atónitos a los académicos presentes en la ceremonia cuando empezaba a pronunciar con voz solemne: «Necio y bien necio sería».
Yo necio y muy necio sería si, ahora que nos ha dejado y que todavía no hemos asimilado su ausencia (no hay momento en que no espere una llamada suya preguntándome por el Garcilaso), no acabara reconociendo que ya no volverá a nacer otro genio de la filología y de la historia de la literatura como el profesor Rico. Esa convicción, ya hoy firme, se irá agrandando con el paso del tiempo, cuando mi generación y otras también muy presentes, sea consciente de su verdadera envergadura.
BIENVENIDO MORROS MESTRES
Universidad Autónoma de Barcelona
